De los 20 euros de un cartucho en 2005 a los casi 100 actuales, el precio de los videojuegos ha convertido un capricho accesible para niños en un producto de alto standing
Recuerdo cuando con 25 euros en el bolsillo te sentías millonario. Ahorrabas lo que te daba tu abuela, vendías pulseras en el recreo, guardabas el dinero del cumpleaños como si fuera oro y, con todo eso, salías del centro comercial con un juego nuevo de Nintendo DS bajo el brazo y la sonrisa tonta de quien acaba de encontrar un tesoro. Esfuerzo, recompensa y muchas horas de diversión por delante. Así empezó mi historia de amor con los videojuegos. Y entonces crecimos. O mejor dicho, los precios crecieron. Hoy, comprar un videojuego puede costarte 85, 90 o incluso 100 euros. Porque, seamos sinceros, un niño con ilusión y una hucha con forma de cerdito no llega ni para comprar un mando de PlayStation.
Costes de desarrollo disparados
A comienzos de los 2000, producir un título de consola requería presupuestos de entre 5 y 15 millones de dólares. Hoy, producciones como Red Dead Redemption 2 o The Last of Us: Part II han superado los 200 millones. Los equipos de desarrollo se han multiplicado. Lo que antes eran estudios con decenas de personas hoy son corporaciones con cientos o miles de profesionales repartidos en varios continentes. Se necesitan actores de doblaje, traductores, programadores, guionistas, orquestas sinfónicas para las bandas sonoras, especialistas en captura de movimiento, equipos enteros dedicados a servidores y un largo etcétera. Cada animación facial, cada detalle de un mundo abierto, cada mecánica de inteligencia artificial implica inversiones millonarias. Esa profesionalización ha elevado la calidad técnica, pero también ha multiplicado los costes. Y, como en cualquier empresa, esos costes se trasladan al consumidor.
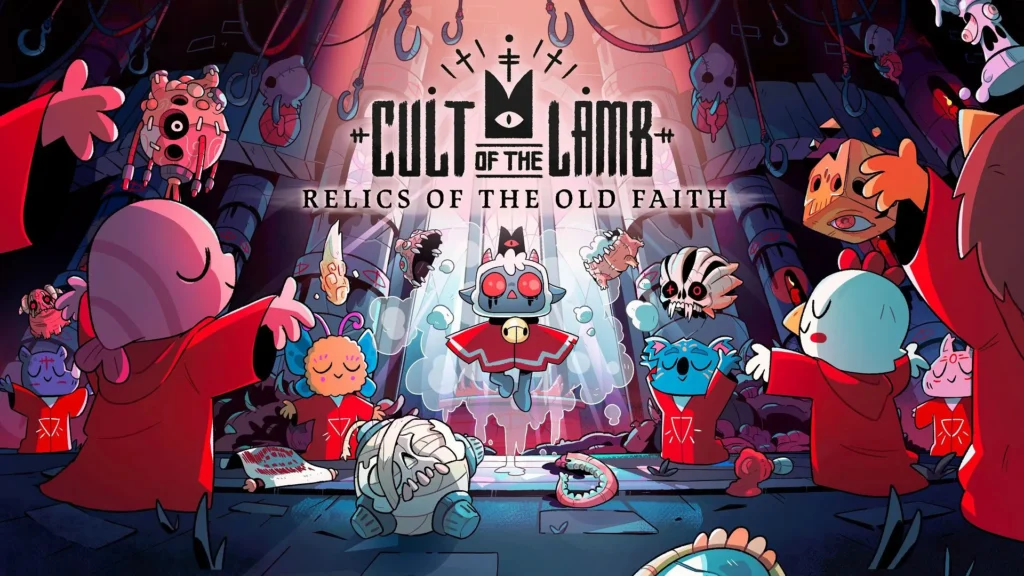
Un público cada vez más exigente
Los jugadores de hoy ya no se conforman con escenarios limitados o personajes estándares. Exigen mundos abiertos cada vez mejor diseñados, ciudades enteras con tráfico dinámico, paisajes naturales que reaccionan a las estaciones o al clima, personajes capaces de mostrar emociones, que a nuestro protagonista le crezca pelo, etc. Cumplir todas las nuevas expectativas de los jugadores implica un nivel de sofisticación tecnológica que hace apenas dos décadas era inimaginable. Para responder a esto, los estudios deben trabajar con motores gráficos cada vez más potentes, como Unreal Engine 5, que permiten iluminación global, físicas realistas y texturas en ultra alta definición. Pero estas herramientas, aunque poderosas, también son complejas de dominar. Cada detalle, desde el reflejo de una ventana hasta la caída del polvo en una cueva, requiere decenas de horas de diseño, programación y testeo. El salto tecnológico también depende de un hardware de última generación. Los desarrolladores ya no crean para una sola consola, sino para múltiples plataformas como PlayStation, Xbox, PC y, en algunos casos, incluso para dispositivos móviles.
La consecuencia directa de este aumento en la complejidad es el tiempo. Si en 2005 un videojuego podía desarrollarse en un plazo de dos o tres años, hoy la media de un título AAA oscila entre cinco y ocho años de producción. Un proceso largo, plagado de fases: preproducción, prototipado, diseño narrativo, creación de assets, captura de movimiento, pruebas multijugador, localización y parches previos al lanzamiento. Podemos hablar de varios ejemplos, como The Last of Us: Part II, que contó con un desarrollo de aproximadamente siete años y contó con un nivel de detalle en animaciones faciales y físicas que roza lo cinematográfico. Cada escena requirió actores de captura de movimiento, un equipo artístico masivo y ya ni hablar del equipo de doblaje. Cada año extra de desarrollo significa millones de euros en salarios, alquileres de oficinas, licencias de software y campañas de marketing que deben mantenerse en pie mientras el juego aún no genera beneficios. Así, la obsesión por ofrecer mundos más grandes y realistas, que nace de la presión del propio público y de la competencia entre estudios, se traduce inevitablemente en un precio final más elevado para el consumidor.
Del juego completo al negocio fragmentado
Y hablamos solo para el juego base. Que si quieres el pase de temporada, 10 euros más. Un traje bonito para tu personaje, 50. Un DLC para acabar el propio juego que ya tienes, 40. Y de repente te ves explicándole a tu padre que te estás gastando más en un juego que él en el alquiler. Spoiler: no lo va a entender. Actualmente, el precio de salida ya no cuenta toda la historia. El modelo de negocio de los videojuegos ha cambiado profundamente. Durante años, comprar un juego significaba adquirir un producto completo, cartucho o disco, manual de instrucciones y todo el contenido incluido. Hoy, ese esquema es casi una reliquia. Las editoras buscan ingresos recurrentes para sostener proyectos mastodónticos. De ahí surgieron los DLC, las expansiones, las suscripciones y los pases de temporada. Lo que antes se desbloqueaba con horas de dedicación ahora suele venderse como contenido adicional.
El peso invisible de la inflación
No podemos evitar hablar de la odiada inflación. En 2005, un videojuego costaba en torno a 30 euros. Ajustado al poder adquisitivo actual, esa cantidad equivaldría a unos 60. Durante más de una década, las editoras mantuvieron los precios estables en esa franja, incluso mientras los salarios, la vivienda o los bienes básicos se encarecían. El salto a los 70 y 80 euros en la actual generación no fue, por tanto, un capricho repentino, sino una corrección atrasada. El problema es que llegó en un contexto económico complicado, con salarios estancados, crisis globales y un coste de vida disparado.
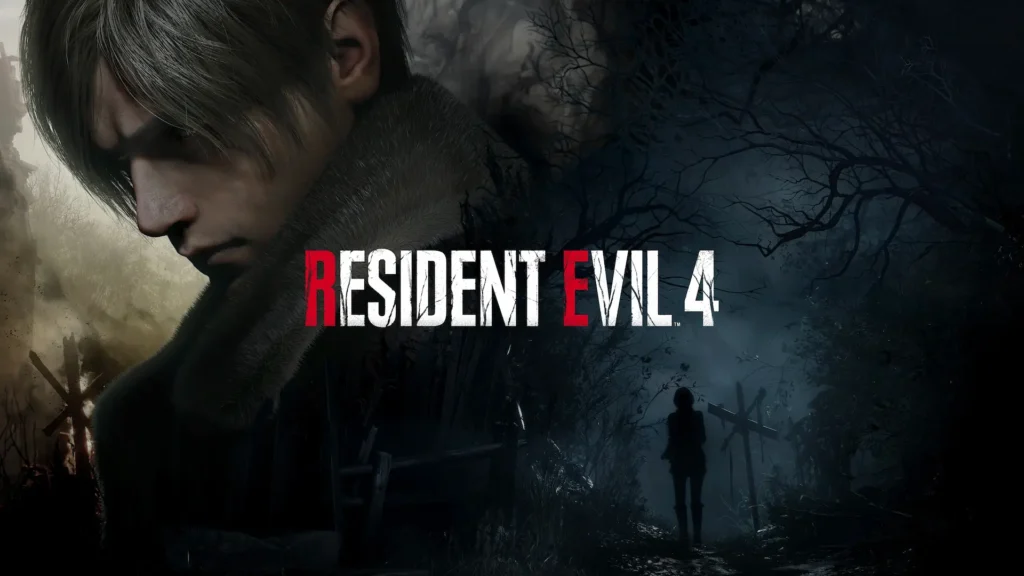
El negocio de la nostalgia
A este panorama se suma un fenómeno particular, el auge de los remakes y remasters. Títulos que marcaron la infancia de millones de jugadores regresan con gráficos renovados, pero con precios de nuevos estrenos. Resident Evil 4 Remake, Final Fantasy VII Remake o The Legend of Zelda: Skyward Sword HD son ejemplos de cómo la nostalgia se ha convertido en un gran motor económico. Es como si te cobraran por revivir recuerdos. Se produce así una especie de paradoja: se vende el pasado como novedad y el jugador acepta pagar por volver a sentir lo que ya vivió de pequeño.
El precio de soñar
Los videojuegos eran ese sitio al que ibas después de unas merecidas vacaciones de verano para ser quien quisieras ser y explorar infinitos mundos e historias. Hoy, como sigamos así, van camino de convertirse en un símbolo de estatus. Y eso duele. Porque sí, la niña que fui, la que jugaba a Pokémon, a Los Sims o al Smash Bros tras semanas de ahorro, hoy no podría comprarse ni el DLC para cambiarle la gorra a Ash Ketchum.
Ojalá la industria recuerde que detrás de cada compra hay un niño con una hucha de cerdito, soñando con volver a sentir la magia de llevar un juego nuevo bajo el brazo y la sonrisa tonta de quien acaba de encontrar un tesoro.
Soy Paula, periodista y fan de los jueguitos desde que tengo memoria. Mi primer amor fue The Legend of Zelda: Twilight Princess y desde entonces estoy obsesionada con la saga. También soy esa loca que disfruta psicoanalizando personajes. Madre de dos gatos que odian todo lo gamer (sí, se comen los cables).

